¿Qué papel juega la capacidad de conversar en el desarrollo de Aysén? Esta columna profundiza en la idea de cómo la verdadera conversación puede transformar un territorio. En tiempos de hiperconectividad y desconfianza, Aysén ofrece condiciones únicas para impulsar un modelo de comunidad donde la calidad de las relaciones y la conversación genuina son la clave.
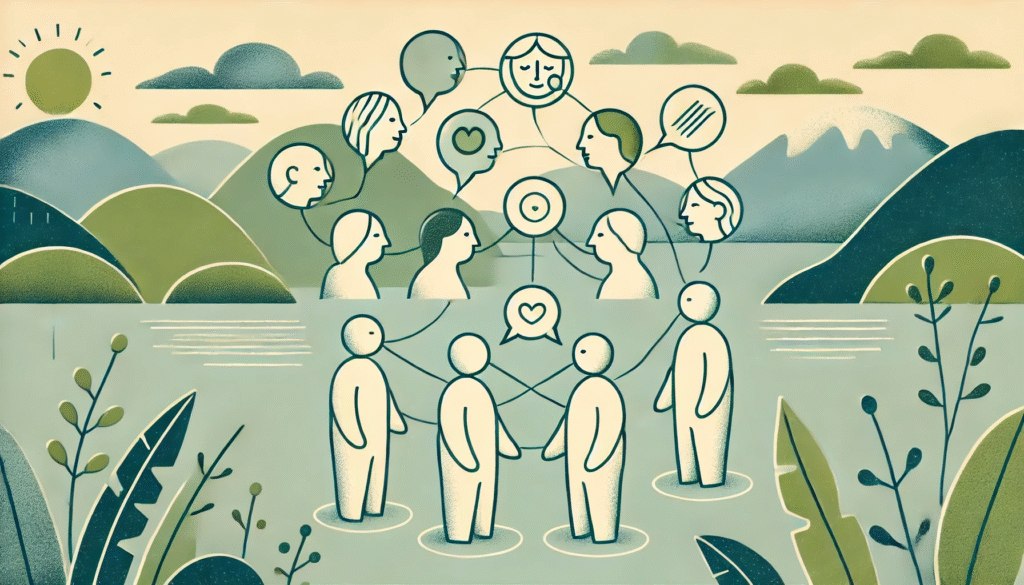
Si reducimos el fenómeno de la comunicación humana a su esencia —es decir, al identificar qué es lo que sucede cuando dos o más personas interactúan— llegamos a lo que Humberto Maturana definía como “conversación”. Para este biólogo, conversar es el entrecruzamiento entre el lenguajear y el emocionar, mucho más que un simple intercambio de información: en cada interacción también hay gestos, emociones, contextos y cuerpos, además de las palabras. Esa es la base para coordinar acciones entre personas. Asimismo, conversar no es discutir ni debatir: no se trata de imponer nuestro parecer, sino de mostrarlo mientras escuchamos lo que el otro tiene que aportar, lo que es el real desafío de la conversación.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de un territorio se correlaciona con la cantidad, calidad y diversidad de conversaciones que allí ocurren. Tal como afirma Yuval Noah Harari en su libro Nexus: “Mientras seamos capaces de conversar, podremos encontrar un relato compartido que nos acerque. Después de todo, esto es lo que hizo al Homo sapiens la especie dominante del planeta”. Sin embargo, la conversación es una habilidad que rara vez se enseña de forma explícita (no figura en el currículum escolar, por ejemplo) y que, además, parece estar en declive. Paradójicamente, vivimos en la era de las tecnologías de información y comunicación más avanzadas de la historia —podemos establecer conexión con casi cualquier persona en cualquier momento— y, aun así, estamos perdiendo la capacidad de conversar.
La desconfianza hacia las instituciones, incluidos los medios de comunicación, va en aumento, al igual que la desconfianza mutua entre ciudadanos. Nos aislamos en nuestras casas y pasamos más tiempo en línea. En las redes sociales, muchas veces quedamos atrapados en cámaras de eco que refuerzan nuestras propias ideas, fortaleciéndose así el sesgo de confirmación. Esta dificultad para entablar una verdadera conversación, a mi juicio, se relaciona de manera directa con la pérdida de sensación de agencia a nivel mundial.
Aunque el panorama pueda parecer pesimista, Aysén presenta un contexto diferente. La población es pequeña y mantiene un fuerte arraigo identitario, con el poder de decisión concentrado principalmente en quienes son “NyC” (Nacidos y Criados). Además, el número de “retornados” —ayseninos que estudiaron fuera y hoy regresan— está en aumento, aportando nuevas experiencias y paradigmas que actúan como puente entre miradas externas y las propias de la región. Con ello, se refuerza la idea de que el desarrollo es, sobre todo, un proceso conversacional: necesitamos dejar de ver el subdesarrollo de Aysén como un mero problema geográfico y comenzar a enfocarnos en la calidad de las relaciones. La expresión “en Aysén todos se conocen” alude más a reconocerse de vista que a comprender realmente los intereses, tensiones y preocupaciones mutuas, lo que limita una conexión humana genuina. Sin embargo, Aysén ofrece una oportunidad excepcional, a escala global, para revertir la tendencia al aislamiento y promover una auténtica vida en comunidad.
A su vez, no solo podemos elevar el nivel de conversación entre quienes habitan Aysén, sino también estrechar lazos con aquellas personas que, aunque no residan físicamente en la región, tienen un deseo genuino de impulsar su desarrollo. Precisamente con ese propósito existe la Red de Ayseninos, un espacio para revalorizar el acto de conversar como motor de cambio y crecimiento colectivo.
