¿Por qué el desarrollo de Aysén ha permanecido estancado una década y qué rol juegan la cultura y los mitos fundacionales en ello? Esta columna examina las distintas capas que explican el desempeño económico regional, desde las cifras inmediatas hasta los paradigmas y relatos que moldean la identidad de Aysén. Un llamado a mirarnos al espejo y cuestionar cómo construimos nuestro futuro colectivo.
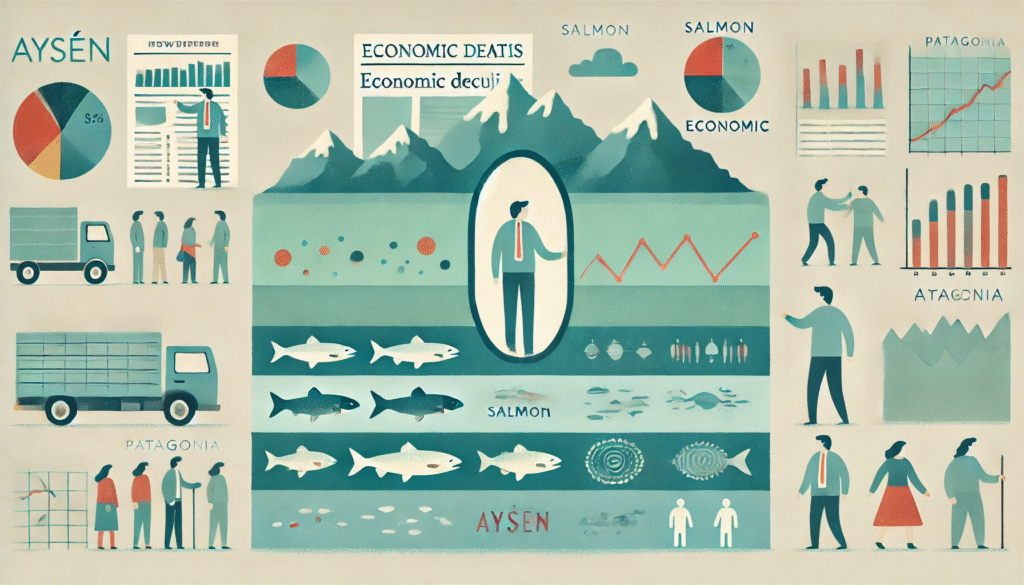
“Un buen líder celebra los éxitos mirando por la ventana, pero asume los fracasos mirándose al espejo.” Esta frase, frecuente en la literatura sobre liderazgo, enfatiza que un líder atribuye el éxito al esfuerzo colectivo, mientras se responsabiliza personalmente de los fracasos. En vez de “echarle la culpa al empedrado”, reflexiona a fondo sobre qué falló y cuál fue su propio papel en ello. Así, ante el pésimo desempeño económico de Aysén en 2024, los líderes regionales se ven obligados a mirarse al espejo. Ahora bien, ¿hasta qué punto profundizamos en la raíz del problema? ¿Con cuánta honestidad nos observamos a nosotros mismos? ¿Desde dónde estamos proyectando el futuro de Aysén?
Hagamos el ejercicio de ahondar en ello. Aquí una metodología útil es el Causal Layered Analysis, la cual es una herramienta de análisis prospectivo que busca profundizar en la comprensión de una situación no solo desde su dimensión evidente o superficial, sino a través de múltiples capas de sentido.
La primera capa corresponde a lo “superficial”. Es decir, el nivel de las “noticias” o los hechos inmediatos, a menudo expresados en titulares de prensa y datos cuantitativos simples. En ese sentido, sabemos lo siguiente: según las cuentas nacionales del Banco Central, el PIB de Aysén cayó un 9.7% en el primer semestre (única región con retroceso), un 3.6% en el segundo y solo vio un pequeño repunte de un 1 % en el tercer trimestre, muy bajo en comparación con otras regiones extremas como Magallanes (6.2%) o Atacama (6.1%), en incluso bajo con el promedio nacional (2.54%). Estos resultados nos indican que el PIB Regional volvió a sus niveles del 2013. O sea, Aysén no ha crecido nada en 10 años.
El segundo nivel de análisis corresponde a las causas sistémicas y estructurales. Aquí es donde comienzan a ponderar los argumentos como que la economía aysenina depende en gran medida del ciclo del salmón por lo que cuando esta entra en una fase de receso sanitari (baja el número de peces en el agua), eso afecta la economía, así como también que los entes públicos, el gobierno nacional y regional no proyectaron un gasto contracíclico para sopesar el ciclo del salmón. También entran en juego las regulaciones, así como los problemas de conectividad o el alto costo de producción, elementos que hace décadas se conocen como problemas para el desarrollo regional. Hasta aquí tenemos elementos conocidos y que están presentes en los debates públicos y técnicos al respecto.
A partir de este punto, la discusión se vuelve aún más interesante, pues entramos en un terreno poco explorado: el tercer nivel, correspondiente a la “visión de mundo” o los paradigmas culturales que sostienen el funcionamiento de Aysén. Por un lado, un paradigma es una visión de mundo que asumimos como verdadera sin cuestionar su fundamento. Por el otro, la cultura no se reduce a valores, rituales o creencias compartidas, sino que se configura a través de estructuras y prácticas habituales, marcadas en gran medida por los niveles de confianza existentes en esa cultura. Dicho de otro modo, un paradigma cultural es la visión que moldea las interacciones y prácticas recurrentes. La pregunta, entonces, es: ¿cuáles son los paradigmas culturales que predominan en Aysén? Y, siguiendo el hilo de la columna, ¿cómo han influido en el desempeño económico de la región?
Por último, en el cuarto nivel se ubican las metáforas o mitos fundacionales que encapsulan la esencia de Aysén. Estas metáforas nutren los paradigmas, legitiman ciertas decisiones y orientan la identidad colectiva, pudiendo rastrearse en la cultura, la literatura, la música, los relatos orales y los símbolos regionales. Un ejemplo claro es la frase “el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo”, que evidencia una conexión profunda con la naturaleza —pues es ella la que marca los ritmos— y se refleja en la lentitud con que se producen algunos cambios, incluso los más urgentes. Sin embargo, aún no está del todo claro cuáles otras historias o mitos sostienen las visiones de desarrollo que hay en Aysén y, por ende, cómo influye en los resultados que estamos viendo hoy.
Aysén es un territorio muy particular, no solo por su geografía y sus “fronteras interiores” (como señala el filósofo e historiador aysenino Juan Mansilla), sino también por lo reciente de su historia y el tipo de migración que ha recibido. Reflexionar sobre sus paradigmas culturales y mitos fundacionales abre una gran oportunidad para diseñar el futuro con plena consciencia de los factores que han determinado su crecimiento. Este proceso se vuelve más sencillo cuando se adquiere perspectiva; por ello, resultan fundamentales los ayseninos que, tras haber vivido fuera de la región, regresan con la intención de impulsar su desarrollo, así como quienes aún permanecen lejos pero comparten el mismo deseo. Estar fuera, o haberlo estado, permite mirar con cierta distancia y contribuir nuevas piezas al “rompecabezas” de la identidad aysenina.
