¿Por qué seguimos intentando predecir el futuro si habitamos sistemas tan cambiantes? Esta columna analiza cómo, pese a la utilidad de proyectar y fijar metas comunes, la verdadera clave está en el proceso y la cultura que lo sustenta.
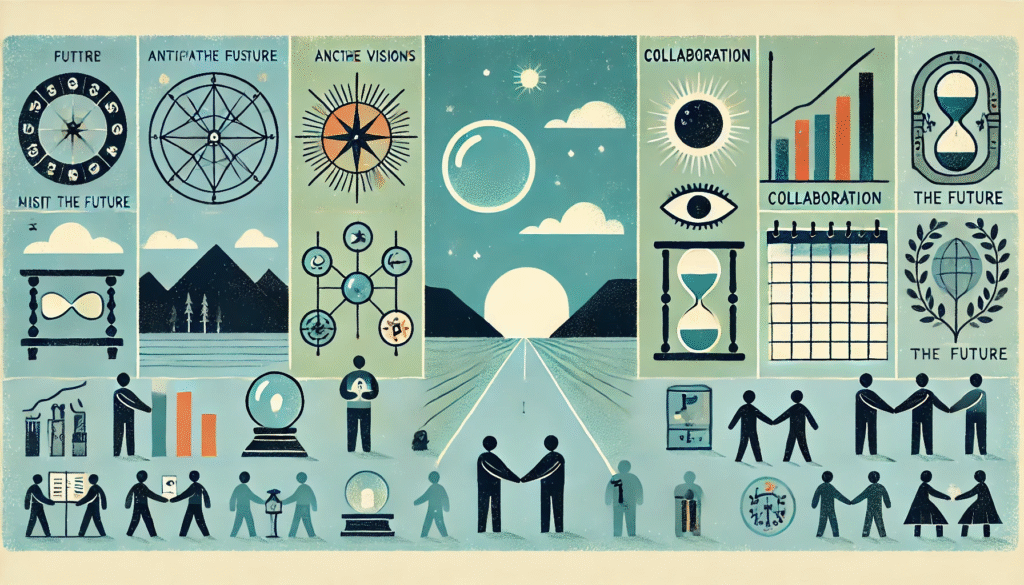
A lo largo de la historia, los seres humanos hemos buscado anticipar el futuro para reducir la incertidumbre, empleando métodos que van desde oráculos hasta algoritmos avanzados, pasando por las cartas Gantt y la “planificación estratégica”. Los partidos políticos usan encuestas para prever resultados, los gobiernos elaboran planes, las empresas realizan proyecciones sobre el comportamiento del mercado y en nuestra vida cotidiana solemos fijar propósitos cada año nuevo (los cuales a veces cumplimos).
Estudios señalan que, en lo individual, al conectarnos emocionalmente con nuestras versiones futuras, nuestros comportamientos presentes pueden cambiar significativamente. Esto también se manifiesta de manera colectiva y el 2024 fue paradigmático para Chile en esta materia: paralelamente surgieron iniciativas como Proyecta Chile y Encuentro por Chile, destinadas a elaborar una “hoja de ruta” para el país consensuada por actores de diversos ámbitos. El Laboratorio de Gobierno, en su séptimo Encuentro de Innovación Pública, abordó cómo el Estado puede “anticiparse al futuro” bajo la consigna “Innovación y Adaptación para un Estado Transformador”. En Aysén ocurre algo similar con el proceso Aysén al 2050, lanzado a fines de 2024, que busca definir una visión común de desarrollo regional, así como también, a menor escala, los municipios de Aysén y Coyhaique que están preparando su centenario. O sea, es un tema que está en boga.
Sin embargo, nuestra capacidad de predecir sigue siendo significativamente baja, pues vivimos en sistemas complejos dinámicos, los cuales, por definición, son impredecibles. Algunos expertos anuncian catástrofes; otros, prosperidad, pero ni los más pesimistas ni los más optimistas suelen acertar. Esto independiente de que quienes hacen estas predicciones por lo general son personas muy inteligentes.
En el ámbito empresarial, Henry Mintzberg, un referente del management, bromea con que ciertas compañías quiebran por hacer planificación estratégica y luego seguirla. Peter Drucker, otro prócer del tema, resume esta idea afirmando que “la cultura se come a la estrategia en el desayuno”. Es decir. sin adaptarse a entornos cambiantes y a la cultura interna, la planificación y anticipación pierde efectividad. La clave entonces está en el proceso. Peter Senge, otro referente en el área, lo expresa con contundencia: “Existen dos tipos de personas: las que saben que el proceso lo es todo, y las que están equivocadas”. Ahora, si tomamos el management como ejemplo es porque esta disciplina ha sido pionera en estos temas, en parte porque el mercado impone exigencias más fuertes y rápidas que la gestión pública.
Entonces, si bien proyectar el futuro es valioso —fijar metas colectivas motiva cambios presentes y fomenta un horizonte común—, no es garante de resultados. Rara vez acertamos por completo, y la planificación fracasa si omite factores culturales o si no asume la necesidad de recalcular al cambiar los supuestos iniciales. A veces incluso se requiere algo tan profundo como transformaciones culturales, lo que evidentemente es más difícil que solo consensuar qué es lo queremos para el futuro.
Por ello, pensando en el desarrollo regional, el foco de Aysén al 2050 y la celebración de los centenarios que están próximos a suceder debe estar en el cómo se ejecutan. De lo contrario, el resultado final podría ser otra hoja de ruta / estrategia / planificación que queda acumulando polvo en un escritorio.
